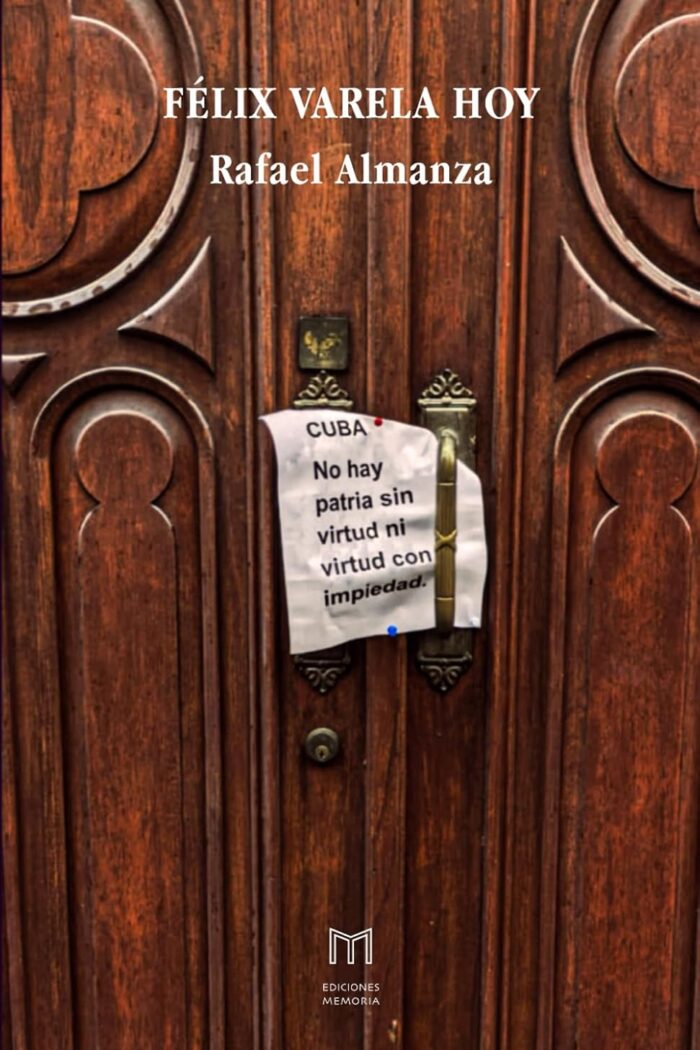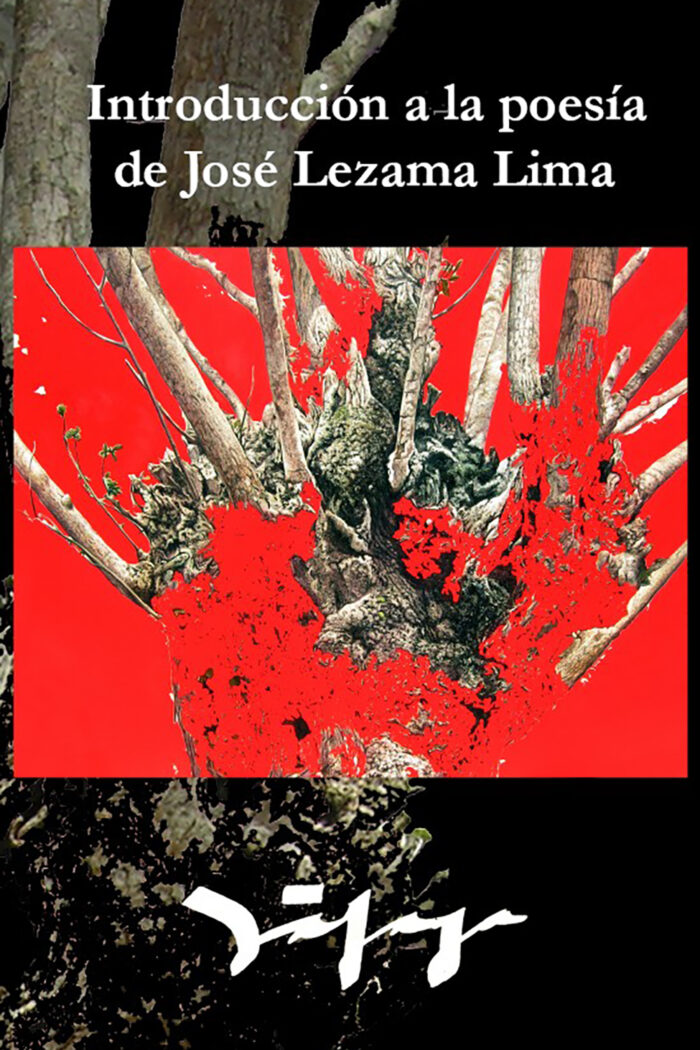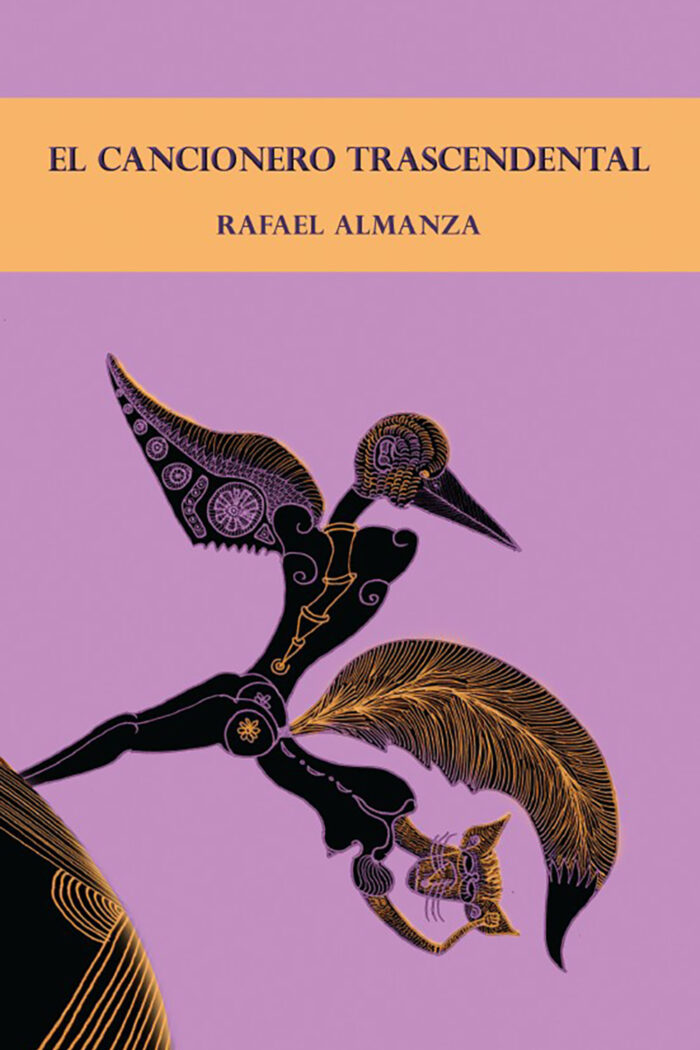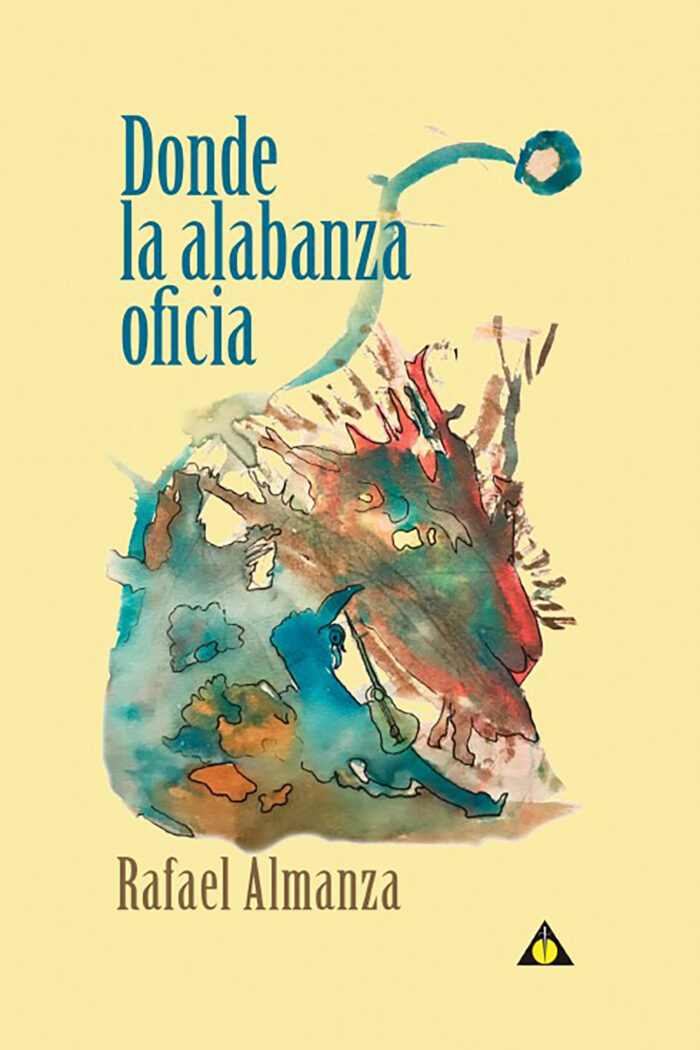¿Qué hacía el señor presidente de los Estados Unidos de América, Harry Truman, el 10 de marzo de 1952?
Parece una pregunta difícil o ridícula. La fecha carece de interés para los historiadores de los presidentes norteamericanos, así que sospecho que se necesitaría una investigación particular para saber qué pasaba en la Casa Blanca en esos días.
Los cubanos hablamos de antes y después. Y siempre la fecha es el primero de enero de 1959. Se sobran las razones.
Todos sabemos que las formas comunes de hablar, la lengua habitual, suele ser la prueba o la confesión de la superficialidad y la ignorancia, incluso de la maldad.
Es hora de que comprendamos que ese día de enero, no marca el principio de un desgraciado proceso histórico, surgido de la nada por la voluntad de un hombre, sino el final de otro proceso desastroso. La fecha, determinada para sugerir el Comienzo del Tiempo Por La Revolución, recurso que ya había usado la Revolución Francesa —y que se extenderá aquí, con los años de la Liberación, de la Planificación y hasta del Esfuerzo Decisivo, hasta que se extingue por aburrimiento —, es arbitraria por demás porque ese día de enero la república estaba acéfala, aunque con dos ejércitos, por la huida del dictador y de toda su corte. El único cambio real ese día era el vuelo del avión, como el del dictador Machado.
Teníamos una tradición de acefalia. En 1906 la acefalia generada al mismo tiempo por el presidente Estrada y por sus opositores, con el Congreso reunido pero sin quorum, da paso a una intervención no deseada por parte del gobierno estadounidense. Machado se convierte en dictador y Roosevelt envía a su mejor diplomático a mediar. Era su política del Buen Vecino. En este caso, haber botado al dictador hubiese sido útil. En 1933 la huida de Machado conduce a una sustitución legal determinada por el Congreso: un presidente De Céspedes, que carecía de pueblo, de equipo y sobre todo de policía y ejército. Sus sucesores revolucionarios van a tener difícil mantener una estructura del poder mínimamente estable hasta que comienza a regir la Constitución de 1940. El semidictador Batista es electo con fraude como presidente, pero entrega el poder luego de cuatro años a sus adversarios del Partido Auténtico. La nueva Constitución prohibía que un presidente se presentara a la reelección hasta ocho años después de haber abandonado el cargo.
Durante doce años la frágil democracia intenta ordenar políticamente al país. La corrupción endémica, y el pandillerismo político de los antiguos luchadores violentos contra Machado, son sus enemigos, y más que nada el gusto del populacho elector por el Choteo y el Relajo. La democracia es un cuento chino, o yanqui, pero el país prospera, existen libertades que benefician a todos, especialmente a los comunistas, y se espera que en las elecciones de 1952 sea electo un presidente que consolide lo que hay de democracia. La tarea iba, en realidad, bastante bien, a pesar del suicidio del desesperado Chibás. En un día, había dicho Martí, no se hacen repúblicas. Ni con soberbios, ni con locos.
Es entonces que el Batista se mete en el cuartel el 10 de marzo y proclama su Revolución. Pues en efecto, esa es la palabra que usó siempre. La Revolución del 4 de Septiembre, con un horroroso trapo ondeando a la altura de la Enseña Nacional. A las seis de la tarde de ese día la guarnición de Camagüey no se había subordinado a semejante revolución. Pero el presidente se metió en una embajada. De haberse ido a Matanzas, el golpe pudo haber fracasado; Batista no hizo ningún intento de detenerlo, probablemente porque sabía que era un cobarde. El Congreso no se reunió, aunque algunos congresistas intentaron llegar al Capitolio, desde luego tomado por los militares. ¿No había teléfonos? ¿No podían citarse y reunirse en Guanabo? Ni hablar de los jueces del Supremo. El maestro normalista Hubert Matos salió a las calles de Bayamo esperando encontrar multitudes indignadas. El golpe fue casi incruento y la gente lo aceptó como si fuera la llegada de un ciclón. Que dura ya más de setenta años.
A la mayoría del pueblo la democracia y sus formas no le interesaban.
En cuanto al Batista, otro día diez, pero de 1958, el embajador estadounidense en La Habana se personó en Kuquine, la finca del dictador, para decirle a su amigo que el Departamento de Estado le recomendaba dejar el poder a una junta de opositores.
Pero seis años después el presidente no era el demócrata Truman, sino el republicano Eisenhower. Que en marzo de ese año, oh qué mes fatal, le había quitado el armamento a Batista, teniendo en cuenta los crímenes que cometía a diario.
¿Qué hacía, pues, el presidente demócrata Truman mientras se destruía la democracia cubana?
Pensaba en que tenía que actuar democráticamente, con elevado altruismo, para fortalecer la democracia estadounidense.
Unos días después del golpe de estado batistiano, Harry Truman anuncia a su pueblo y al mundo que no se presentaría a la reelección.
Legalmente, podía.
Truman había sido el típico vicepresidente norteamericano, alguien sin poder real, como no fuese la sucesión en el improbable caso de muerte o incapacidad del presidente. No llevaba ni tres meses en el cargo cuando Roosevelt murió, de manera que gobernó casi un mandato completo literalmente de gratis. Se presentó a las elecciones siguientes y ahora de veras fue el primer mandatario. Eso sí, los políticos de ambos partidos estaban hartos de ese mecanismo que permitía a una persona o a un grupo disfrutar continuamente del poder. Roosevelt había sido electo cuatro veces, Truman había tenido un primer mandato por sustitución, y otro por elección. Llevaba casi ocho años en el poder, que era el tiempo que Washington, un militar que quería irse para su finca, había de algún modo marcado como límite. Durante veinte años, de 1932 a 1952, los demócratas habían dominado la presidencia. A diferencia de Roosevelt, Truman no era un líder apreciado ni por su propio partido. De manera que se aprobó la Enmienda 20 de la Constitución que limita, aun hoy, a dos períodos el ejercicio de la presidencia. Pero se hizo la excepción de que la Enmienda no se aplicaba a Truman. Podía pues presentarse a la reelección y ganarla, a pesar de que ya no gozaba de popularidad. Como para que no acusara al Congreso de haberlo eliminado con un truco ¡Qué delicadeza! ¡Cuánta responsabilidad!
De manera que Truman, que para algunos es el malo que tiró la bomba que hubiera tirado cualquier otro y que Stalin admitió porque le convenía, decidió no presentarse a la reelección el 29 de marzo de 1952.
¿Qué hubiera pasado si el embajador norteamericano en La Habana hubiese levantado el teléfono al amanecer diecinueve días antes, para preguntarle a Batista qué hacía tan temprano en un campamento militar donde no tenía mando alguno?
Pues lo mismo que hizo en diciembre de 1958. Como dicen los mexicanos: doblarse.
Pero Truman estaba pensando en sí mismo y en los delicados procesos de la democracia en su país.
Por cierto, como en el caso de Biden o Johnson, su renuncia no impidió que los republicanos ganaran la elección.
No pelear hasta el final es algo que no gusta ahí.
Truman es celebrado ahora por impulsar el movimiento de los derechos civiles y por darse su lugar en los mecanismos de la democracia estadounidense.
Dicho de otra manera: Truman defendió responsable y exquisitamente el contenido y los mecanismos de la sólida democracia de allá, y contribuyó con su indolencia a destrozar la vacilante democracia de aquí.
Es probable que a Truman le disgustase la perspectiva de otro gobierno de los auténticos, o, peor, de los ortodoxos de Chibás. Contrariamente a lo que dice la propaganda fidelista, los gobiernos auténticos hicieron una política independiente de la de Estados Unidos. Exigieron la retirada de una base aérea que había sido permitida durante la guerra contra los nazis. Votaron en Naciones Unidas contra el Consejo de Seguridad y contra la creación del Estado de Israel.
Sin embargo, lo más probable es que al señor Truman le diera igual lo que pasaba con los vecinitos de abajo.
Estaba muy ocupado con el peligro de los soviéticos y los políticos.
Eisenhower no lo hizo mejor. Su cabeza estaba en Berlín, no en lo que ocurría en Cuba. Nadie en el Departamento de Estado sospechó lo suficiente de Fidel Castro, y confiaron además en que Batista cumpliría la lacrimógena sugerencia de dejar el poder a una junta de notables. Esto era técnicamente tan escandaloso como el golpe de estado de 1952, pues Batista había hecho una elección que ellos debían considerar como válida, y había un presidente electo, Rivero Agüero, que debía tomar el poder en dos meses. Ni siquiera se les ocurrió exigirle que se fuera el 25 de febrero para su casa de Daytona Beach, y apoyar ellos con las armas al ciudadano electo. El 10 de diciembre de 1958 los guerrilleros no eran ni remotamente imbatibles. En el orden militar nunca lo fueron. Pero Batista era menos lacayo de lo que ellos creían y querían. Castigó la deslealtad de los yanquis preparando una huida que le regalaba todo el poder a los guerrilleros. Esto fue lo que le dijo a su amigo el embajador: si no intervienen a mi favor ahora, tendrán que intervenir contra los comunistas después.
Pues bien, ese papel le tocó a un demócrata, Kennedy. Su cabeza estaba en Berlín. Era un berliner, dijo. ¿Logró algo ahí? Y claramente no era un habanero.
Mi respeto por la dignidad de mi país y por los cubanos de ambos bandos que murieron en esa intervención, me impide usar los calificativos que Kennedy merece. Fue una operación política y militar tan asombrosamente miserable, que uno no se explica cómo una persona distinguida por su inteligencia y por su buen carácter pudo aprobarla y dirigirla.
Había sido creada bajo Eisenhower.
Para qué seguir.
Ante todo, no es mi propósito posicionarme en contra de ningún cubano, ni cubanoamericano, que se defina como republicano o como demócrata.
Ya estoy siendo tratado con asombro y desprecio por los amigos que me consideran filodemócrata.
Si eso quiere decir amigo de la democracia con todos y para el bien de todos, están en lo cierto.
Hermanos, yo soy cubano. Eso de demócratas y republicanos es de allá. Yo soy de aquí y en Dios confío seguir siéndolo hasta la muerte. Tengan paciencia, ya no falta tanto.
Por el momento les recuerdo:
En 1851 los hermanos Agüero se levantaron en armas en Puerto Príncipe contra el colonialismo español. Eran admiradores de los Estados Unidos y esperaban su apoyo. Ni sombra de eso hubo. Fueron fusilados.
En 1853 Narciso López vino de New Orleans otra vez a pelear por la anexión, con una expedición repleta de norteamericanos y contando con el compromiso de algunos políticos sureños del Norte.
Él y sus soldados pagaron con la vida esa confianza.
En 1869 la Cámara de Representantes de la República en Armas, en pleno, y con el apoyo del presidente Céspedes, reclama el apoyo yanqui y prácticamente promete la anexión.
Ninguna respuesta.
Andando la guerra, el gobierno del republicano Grant, guerrero que había prometido reconocer la beligerancia mambisa, se puso abiertamente de parte de los españoles. Mucha amistad. No querían problemas con un imperio mundial con experiencia en guerras navales y terrestres, y estaban ocupados en arreglar sus asuntos domésticos, después de la degollina y la ruina de la Guerra de Secesión.
El Plan de Fernandina de José Martí fue destruido por el gobierno del demócrata Cleveland, que seguía amistoso con los españoles mientras los Estados Unidos se convertían en potencia mundial. De no ser por ese accidente que alteró el proyecto martiano, la guerra de independencia hubiera durado poco y la democracia cubana hubiera tenido en Martí a su primer presidente.
Nunca el gobierno de los Estados Unidos reconoció el derecho de beligerancia a los mambises. Los gobiernos latinoamericanos nos negaron ese apoyo también. Comerciaban con España.
A partir de 1898, y violando la bipartidista Joint Resolution del Congreso, el gobierno del presidente republicano Mckinley desconoce todo el tiempo al gobierno de la República en Armas. Gracias a ese gobierno y sus militares han derrotado en unos días a un imperio que había sido agotado por ese gobierno y esos militares. Mckinley se entiende en cambio con el general Gómez, lo que enseguida produce un enfrentamiento entre cubanos que termina en la extinción del gobierno de la República. El orden constitucional y legal establecido en Guáimaro y heredado y confirmado en Jimaguayú y en La Yaya, es abolido. ¡Vaya manera de ayudar a la democracia aquí!
Interviene Mckinley, cuando sabe que el imperio español ha sido agotado por la revolución mambisa, y con la colaboración en información y en sangre por parte de los cubanos, para quedarse con Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Samoa, como acababan de hacer con Hawai tres años antes.
Un nuevo Imperio en dos océanos, ideal para construir el canal de Panamá.
Cuba quedó como un protectorado.
¿Más?
Sí.
El presidente Obama visita Cuba.
Acompañado de su mujer y de sus hijas, que son llevadas dulcemente a ver los animales del Zoo.
¿El zoológico de quién?
Como cantaba Barry Manilow, se trata, como siempre, del turismo in Havana.
¿Son pues malos los yanquis?
¿O malos con nosotros?
Lo que puedo decirles es que los estadounidenses velan, desde luego, por sus intereses, no por los nuestros.
No tienen, ni pueden tener, ni hay forma alguna de obligarles a tener, ninguna obligación con nosotros.
No se cansan de decir que no tienen amigos, sino aliados.
Y nosotros no podemos ayudarles en nada que les valga la pena.
Siempre dirán que hay 190 países esperando por la ayuda de ellos.
Y tendrán razón.
Cuba nunca debe estar en una posición geopolítica o interna tan lamentable como para necesitar ayuda de aquellos a quienes no podemos interesar de ninguna manera, a menos que nos convirtamos en recurso del espantoso juego de los poderosos, en el que siempre seremos maltratados.
Las adorables mentiras de la ideología caerán siempre a los pies de la realidad.
Con mucho letal dolor.
Y que viva mi Cuba Libre, democrática, y para siempre independiente.
15 de enero de 2025.